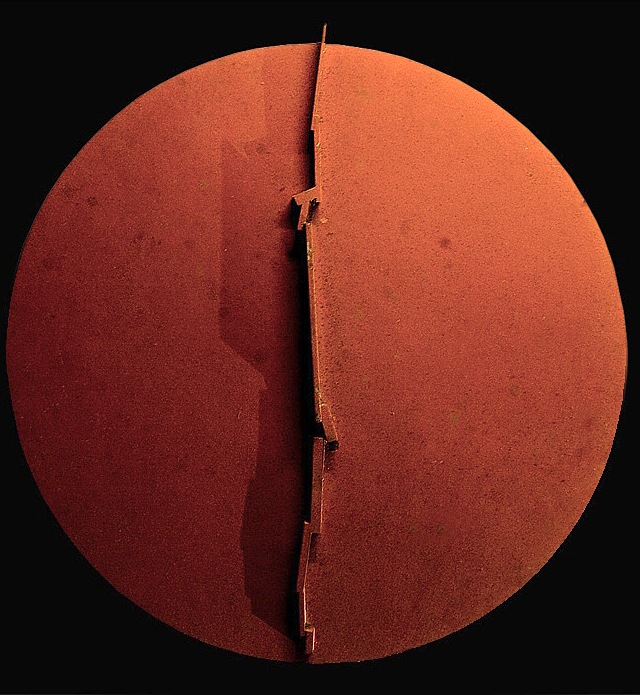
«Aproximación al arte vasco de postguerra»
Artes Plásticas, 35-36, 1980
Sin retrasar nuestra visión histórica más allá de la Edad Media y sin caer en graves errores por la generalización, puede decirse que la cultura oficial en el País Vasco no fue tal sino primordialmente una cultura castellana colonizadora de lo vasco. Sólo en lo popular, es decir, en aquello que quedaba al margen de los círculos de poder, perduró una esencialidad autóctona que fue resistiendo las distintas presiones sociales y que empezó a ceder hacia la segunda mitad del siglo diecinueve, cuando la incipiente industrialización vino a romper aquella intimidad que aún quedaba en el pueblo llano. Y a medida que el pueblo y la aldea se fueron haciendo más pueblo y más aldea y la ciudad se convirtió en más ciudad, las formas no importadas ni impuestas del arte vasco se fueron ahogando en una cotidianeidad que poco a poco las iría destruyendo y, a la vez, sustituyendo por los nuevos productos seriados. Pero paralelamente a este fenómeno desenraizador, la industrialización, y su cabeza visible, la oligarquía, acrecentaron la necesidad de un arte elitista, un arte para colgar y admirar a las visitas, un arte del paisaje, del paisaje limpio y, como no, de las buenas costumbres. Los primeros servidores de ese arte, sean un Bringas, un Zamacois, un Leucona, o un Guinea, se forman, claro está, en la madrileñísima Academia de San Fernando, en la que aún resuenan los ecos de Carlos III y la añoranza del gran Siglo de Oro de la pintura española, de la andaluza y castellana, primordialmente. Y esos artistas centrados en esta estética que podríamos calificar de clásica, serán las que abrirán taller en Bilbao y en San Sebastián y los que empezarán a ser maestros de una nueva generación. Entretanto, sin embargo, el panorama artístico de la península ya ha cambiado: Madrid ya no significa la meta ni tan siquiera para los provincianos. Roma, primero y, luego, París se convierten en el foco de atracción de toda la cultura del occidente europeo, principalmente del meridional y, artistas como Iturrino y Echevarría a quienes no se puede negar un interés plástico ya no miran hacia la Meseta, sino hacia la ciudad-luz, hacia aquellos movimientos que llevan hasta el último extremo la c1asicidad del Renacimiento italiano a pesar de que a primera vista pueden, dar la sensación de destruir por completo su conceptualización y su estética. Además, no se debe olvidar que tanto uno como otro pintor surgen de una clase social en cierto modo privilegiada y que ambos iban más para ingenieros que para pintores. En este breve recorrido encontramos ya dos errores, uno si se quiere casi inevitable, el partir de un arte del Siglo de Oro español para iniciar el arte vasco contemporáneo y, el otro, el fijar los ojos ávidos en las vanguardias parisinas. Para calibrar esta posición no podemos por menos que recordar que mientras en París los fauves o los cubistas estaban centrando la atención, en lo que Worringer llama el norte de Europa se intentaba buscar desesperadamente la esencia de un arte que ya desde la época medieval se había opuesto por completo al meridional. No creo que ese sea el instante de replantearnos de nuevo, como hiciera Worringer, el problema de la originalidad de los pueblos, entendidos étnicamente, en la creación artística, ni tan siquiera, si pudieran ser ciertas o no las tesis de Pander o de Brinkmann de que el estilo no es tanto la designación de una época como la expresión de un grupo humano determinado, o la de Strzygowski que cree plenamente en una geografía del arte; sólo queremos apuntar que el modo de entender la vida y la esencialidad del pueblo vasco está más cerca plásticamente de los presupuestos de un Worringer, de un Munch, de un Kirchner o de un Nolde que no de los de un Apollinaire, de un Matisse, un Braque o un Picasso […]( J.Artadi-Zubi, ps.Joan Sureda, de «Aproximación al Arte vasco de postguerra